

 |  Por Mila Oya |  |
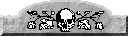
Ros se secó los labios satisfecho. Se disponía a cerrar la cantimplora cuando un desgarrador grito estremeció todo su cuerpo. -¿Qué diablos es eso?- se dijo. Una jauría de aullidos de espanto parecía haber estallado a pocos metros de la colina en la que se hallaba. -¡Socorro! No cabía duda, algo espantoso estaba sucediendo. Aquella súplica desesperada lo arrancó de su sorpresa. Arrojó a un lado la cantimplora y salió a todo correr en dirección a los lamentos. Las zarzas se entretejían entre sus piernas pero los alaridos de horror que crecían a cada instante espoleaban su loco descenso. -¡Dios mío!- murmuró jadeando. Le faltaba ya el aire, el sol y el esfuerzo, provocaban una avalancha de sudor en su cuerpo, más no podía detenerse, el frenesí de los bramidos lastimeros lo azuzaban sin descanso. -¡Y ahora carcajadas! Unas cavernosas risas se elevaban sobre los gemidos. El concierto era espeluznante. Ros angustiado por la cercanía de la tragedia apretó el paso hasta encontrarse frente a frente con un espeso arbusto que le cortaba el avance. En su mochila no llevaba ningún objeto capaz de abrirse paso entre la maraña de ramas y espinas, así a todo tenía que atravesarla, los llantos suplicaban su presencia y su ayuda. Sus manos desnudas apartaron con gran esfuerzo el ramaje, su respiración agitada casi acallaba la delirante algarabía, solo podía escuchar con claridad el desbocado latir de su corazón. Ni siquiera el dolor ni la sangre que corría por sus manos a causa de las espinas del arbusto, consiguieron apartar sus ojos del horror que ahora observaba. Abrió la boca para dar rienda suelta al pánico que su corazón experimentaba y de sus labios no salió la más mínima palabra. Una caravana aparcada en un claro del bosque, enmarcaba el drama. Una familia de campistas: padre, madre y dos hijos pequeños, yacían en el suelo acosados por las morbosas risas. Media docenas de andrajosos motoristas de aspecto demoníaco, los rodeaban, atacándolos constantemente con unas barras largas de metal que recordaban a las lanzas utilizadas en tiempos lejanos. Un manto de sangre, de gritos y de polvo, cubría a los cuatro desgraciados. Los padres protegían con sus cuerpos sanguinolentos a los pequeños más los diablos, sin dejar de mofarse y de divertirse de lo lindo, descabalgaron de sus monstruos metálicos y decidieron trinchar con sus estacas de acero carne más joven. Ros había perdido el aliento. Sus pies permanecían clavados en el suelo mientras sus ojos desorbitados imprimían en su cerebro hasta el mínimo macabro detalle de aquella siniestra ejecución. Los gemidos se habían acallado. Solo las risas de las bestias de carne y hueso, la sangre y la muerte, reinaban ya en la arena. Las espinas que se clavaban en los dedos de Ros, lo devolvieron a la realidad. Apartó precipitadamente sus manos del arbusto y la ventana al infierno que el mismo había abierto, se cerró estrepitosamente. -¡Allá arriba hay alguien!- gritó uno de los monstruos. -¡Cojonudo! ¡La fiesta continúa! La ola de polvo, los aullidos demoníacos y el rugir de los motores de las bestias de metal, se lanzaron colina arriba en busca de más diversión. Ros no tuvo que pensar demasiado. Sus pies lo hicieron por él. Decidieron echar alas y poner tierra entre él y aquellos demoníacos verdugos. Saltaba zarzas, rocas, caminos, arbustos, troncos, un obstáculo tras otro, sin detenerse, sin pensar, sin descansar, respirando urgentemente, cabalgando al ritmo desenfrenado de su corazón. Los bramidos de los motores y de las gargantas de los bárbaros, lo seguían de cerca. Ellos no se cansaban, no jadeaban, no sudaban, no temblaban. Ros se quedaba sin fuerzas, sin aire, sin energía y aún así seguía corriendo. Sentía el aliento de los ejecutores en su nuca y su peste le espoleaba en el ascenso. -¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir!- repetía su cerebro. Pero su tiempo parecía agotarse. Las lágrimas rodaron por su rostro al descubrirse pensando en todos aquellos planes que algún día había trazado y que jamás podría realizar. No tenía ninguna oportunidad. Ya no podía más. La cabeza estaba a punto de estallarle, los pulmones se resistían a absorber ni un gramo más de aire y su corazón se hallaba al límite de sus fuerzas. -Debo encontrar un escondrijo. Esconderse, esconderse como un conejo era lo que le restaba. Una extraña construcción de piedra posiblemente de los tiempos de los megalitos, se presentó ante él como la única oportunidad. No podía buscar nada mejor estaba completamente desfallecido y los motoristas le pisaban los talones. Se abrió camino entre las zarzas para llegar hasta ella. Sus pasos fatigados lo arrastraron hasta el interior y allí se dejó caer sin aliento. Las motos no tardaron en alcanzar la zona, rondaban el megalito como si pudiesen oler el miedo que entre las cuatro rocas se ocultaba. Ros intentaba calmar su pecho. Se apretaba el corazón para impedir que sus latidos llegasen a los oídos de los monstruos. -¡Tiene que estar por aquí! -Creo que se ha escondido. -Ja, ja -Tengo la estaca lista. Lo ensartaremos en ella y podemos cocinarlo como una pincho de carne. -¡Ja ja ja! -Una estupenda idea. El que lo descubra tendrá el derecho al primer bocado. La siniestra alegría de los ejecutores se clavó en el corazón de Ros con casi tanto dolor como lo haría la estaca metálica. Era el fin. Iba a morir, lo sabía y no podía defenderse, no tenía ninguna posibilidad. Su vida acabaría entre terribles gritos de dolor durante una larga tortura. Aquel sabor a hiel helada que reventó en la boca de Ros no era otra cosa que miedo, pavor en el mayor grado que él jamás había experimentado -¡No quiero morir! Inconscientemente alargó su mano hacia el suelo buscando algo con lo que defenderse. Un objeto helado fue capturado por sus dedos. Toda la sangre de su cuerpo se heló en ese instante. Unos ojos le sonreían satisfechos entre la maleza. -¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Yo le daré el primer bocado! Ja ja ja. Los rugidos se acercaron a su escondite, las carcajadas los acompañaban. Una lanza de metal se abrió paso entre la maleza antes de sus captores. -¡Sal, amiguito, vamos a divertirnos! Ros no sabía lo que hacía. Se levantó. Sus piernas temblorosas milagrosamente podían soportarlo. Su corazón parecía haber dejado de latir. Solo el hielo amargo del terror que secaba su boca, le recordaba que aún estaba vivo, aunque por poco tiempo. -¡Quiero vivir!- gritó aterrorizado Una carcajada general recibió su lamento. Ros alzó su mano derecha y amenazó a las bestias con el objeto con el que se había armado. Las carcajadas se acallaron. Los gestos se tornaron serios por un instante. Pero no tardaron en reventar de nuevo con más fuerza. -Ja. Ja, ¿Piensas matarnos arrojándonos una vieja calavera? Entonces Ros contempló por primera vez el objeto que alzaba. Sus dedos se aferraban a la parte trasera de un cráneo mugriento. Todo su cuerpo se convulsionó de espanto, espanto, por todo, por el horror que había presenciado, por el miedo que aquellas bestias le producían, por el terror a perder su vida, por hallarse allí blandiendo una profética calavera. -Quiero vivir, quiero vivir.- gritó con toda su alma Y el cielo le respondió. Aquel día soleado de camping se obscureció de repente. Las nubes negras lo tomaron al asalto y la luz desapareció de la faz de la tierrra. Los motores callaron, las risas cesaron y Ros invocó a la desesperada a la calavera. -¡Quiero vivir! Tenía tanto miedo que sus piernas se doblaron cayendo de rodillas sobre la tierra mientras las lágrimas de terror le inundaban el rostro. El cielo estalló a su grito. Miles de rayos cubrieron el horizonte. Los motoristas intentaron huir pero sus máquinas se habían callado para siempre. Permanecieron sobre ellas como muertos vivientes con sus demoníacos ojos clavados en la calavera. Un rayo cruzó el cielo y se dirigió hacia el mugriento cráneo. Entró por la órbita vacía del ojo y tras salir por la otra, ocupó repentinamente su boca. Ros soporto como pudo la descarga. Su cuerpo temblaba tanto que no podía distinguir la fuerza del rayo y la de su terror. En alto la calavera recibía el beso furioso del cielo, retumbaba llena de ira a punto de reventar. Ros la mantenía para el cielo y no apartaba ni un instante su mirada de ella. Al fin lo que esperaba sucedió. La fuerza de las alturas reventó en mil pedazos el viejo cráneo. Una mancha negra, un objeto quizás, un ente oscuro y siniestro osciló en el aire. Un ente desconocido tomó cuerpo de entre las sombras y rápidamente se encaramó en el hombro de Ros. El día retornó. La tormenta se disipó y Ros se puso en pie sonriendo. Solo tuvo que dar un paso, un solo paso al frente y los motoristas del infierno se desplomaron como estatuas de ceniza. Ros se sacudió la ropa. Se encontraba bien, estaba tranquilo. No había olvidado nada de lo que había sucedido mas no le parecía en aquellos instantes tan terrible. Dio una patada a unos de los montículos que un cuerpo de los motoristas había dejado y las cenizas se esparcieron por el aire. ¿Miedo? ¡No! No tenía miedo. ¿Cómo podría tenerlo? El terror había abandonado su alma para siempre. Terror encogió y estiró su masa negra y Ros se frotó su hombro derecho, ahí donde notaba un curioso peso pero donde nadie podía ver nada. |

